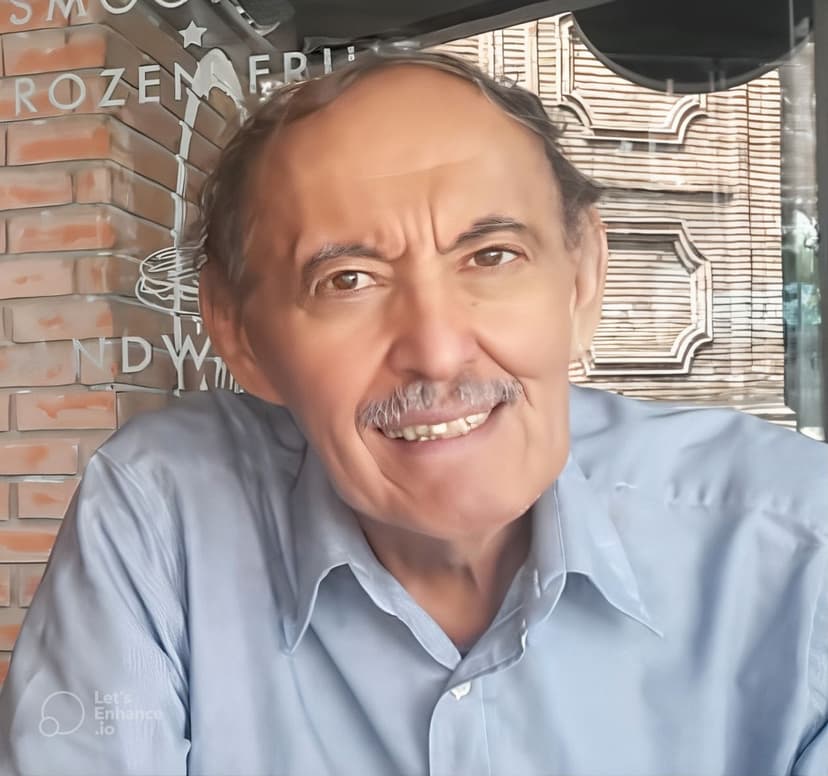
a economía parece ser la mayor preocupación en este mundo de sobreabundancia; ya nadie habla del "Ser y la Nada", del filósofo francés Jean Paul Sartre, o del también existencialista Martin Heidegger: "Ser y Tiempo"; —¡no hay tiempo para esas cosas!— disculpe, estamos de acuerdo.
Veinte años atrás, había que trabajar por imposición. Ante una orden severa, surgía la obligación de cumplir, de lo contrario llegaba el castigo. A ese tiempo, los sociólogos llamaron el "ciclo de la negatividad".
El mundo cambia, ahora se impone el desafío personal como estilo, ahora se dice: "Yo puedo solo". Este es el tiempo de la sobreinformación, la sobreproducción y el sobreconsumo; ahora se impone la "persona-rendimiento". A este nuevo contexto laboral le llaman "positividad".
La persona que trabaja en este mundo de retos, es su verdugo y víctima a la vez. No tiene horario ni pausa, se lleva trabajo a la casa, su pensamiento está todo el tiempo y en cualquier lugar copado por el trabajo. Y por más exitoso que sea el resultado, su satisfacción es fugaz: esa persona ya pertenece a la “cultura de la rapidez”, a "la sociedad del rendimiento". Otros expertos le llaman "la dictadura de la urgencia". La consecuencia de todo esto es la depresión la hiperactividad, y la escasa concentración.
Ha nacido la nueva sociedad descrita por el filósofo coreano Byung Chul Han, expuesta en su libro "La sociedad del cansancio", publicado el año dos mil diez; su contenido no es tan místico ni metafísico como fue el pensamiento de antes: "pienso luego existo", o la preocupación bizantina por saber si Adán tuvo ombligo. El autor Chul Han aplica un razonamiento humanístico inspirado en la realidad actual.
Y la realidad de este siglo es que se vive la incertidumbre y el permanente desafío, convirtiendo a las personas en máquinas de rendimiento, cuyo objetivo consiste en maximizar el esfuerzo, como si fuera un dopaje, que luego produce cansancio. El propio Chul Han afirma: "El excesivo aumento de rendimiento produce infarto en el alma".
El mundo está acelerado, no alcanza para la calma, el estrés lo arrastra al borde del síndrome emocional; una expresión peligrosa en la creciente sociedad de los cansados. Ese "yo puedo solo" suena como un reto, genera sensación de libertad: es la afirmación incorporada a su ser; su placer resulta al reafirmar su poder, consigue cuanto se propone, escucha su propia provocación. Aunque ahora sigue de esclavo, es de su interior, de su pensamiento y su voz, es prisionero de su egolatría; asfixiado por su propia exigencia pronto dirá: ¡Debo hacerlo mejor!
Su rutina es un viaje, flotando en el tiempo escaso, hostigado por las horas que llegan y huyen, dejan la sensación de no querer ser el presente, llegaron del futuro y pronto huyeron al pasado, así de difusas e imperceptibles, como aromas que no se ven.
Hacer lo que uno quiere, como resultado de la propia elección, es señal de poderío, porque manda el "yo" y el "otro" queda en según plano. En tan alto desafío se corre el riesgo de que en algún instante ya no se autorreconozca por su propio trabajo y pierda la ilusión.
El autor de "La sociedad del cansancio" ensaya una solución como procedimiento racional; sanarse uno mismo, pues uno mismo es el causante del desorden provocado con la autoagresión. En esta nueva realidad participa el ejecutivo de alta gerencia, el profesional ambicioso, emprendedor e incansable, el ciudadano apasionado, todos subidos al mismo tranvía; la prudencia sugiere evitar los extremos, no vaya a ser que en el empeño se conviertan en un "trabajador quemado". Es de esperar que ningún empleado público se hubiera animado a leer. Si acaso, le parecerá fantasía.
Fuente: "La sociedad del cansancio", Byung Chul Hang. Amazon.
Mario Malpartida es periodista.
El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Datápolis.bo.
